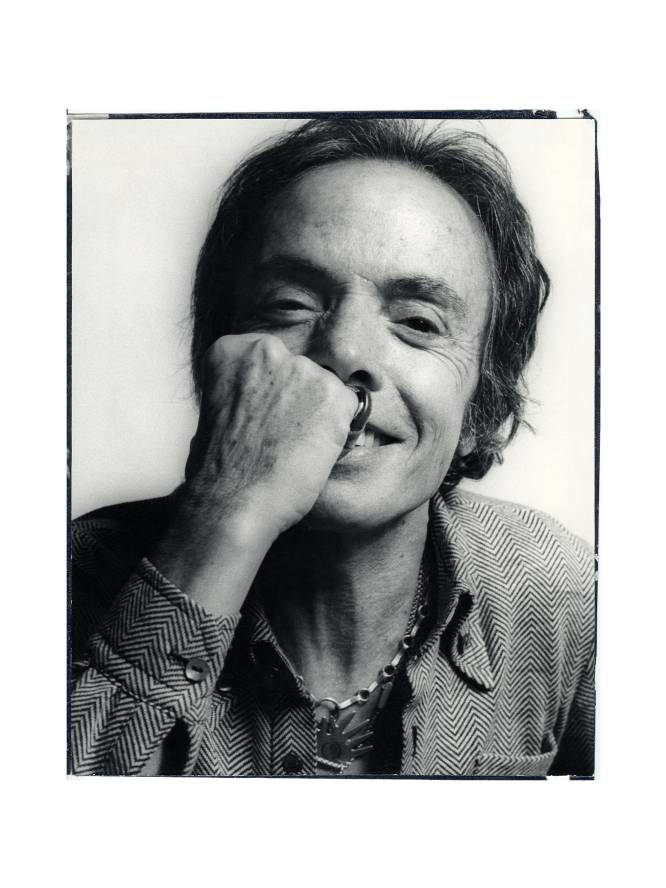Con los hijos la vida cambia, pero también deseas recuperar a la mujer que fuiste.

Mañana de sábado en la peluquería, tratando infructuosamente de esquivar la atracción del papel couché con el libro en el que ando inmersa estos días, El nudo materno,
de la escritora neoyorquina Jane Lazarre.
Pienso en el retraso que llevamos en España en cuanto al cuestionamiento del mito de la maternidad, que tan pernicioso ha sido para quien tiene un hijo por vez primera.
El nudo materno fue escrito en el 76 y en el 79 The New York Times ya lo reseñaba como un clásico.
Advertía el crítico de que la visión de la madre unas veces ideal otras castrante retratada desde la ficción o en ensayos psicológicos solía tratarse desde el punto de vista de los hijos.
Lazarre escribió la experiencia en primera persona: Jane, estudiante de antropología, hija de una cultivada familia judía de Nueva York, se une sentimentalmente a un hombre negro (la cuestión racial pesa en la narración), decide tener un niño y narra sus pensamientos obsesivos desde el momento en que lleva la orina en un bote de refrescos para el test hasta que el crío tiene dos años y ella comienza a sentirse liberada de ese lazo que inunda su cabeza de sentimientos contradictorios en los que confluyen la angustia paralizante y el amor incondicional de la mítica ”buena madre”, donde solo caben la generosidad y la dosis de masoquismo que el resto de las mujeres imperfectas no seríamos capaces de asumir.
“La mayoría de nosotras”, escribe Lazarre,
“no somos como ella. Por mucho que lo intentamos, cuando nos acosan las dudas mientras estamos a solas con nuestros hijos, nuestros auténticos yos vuelven una y otra vez, nos acechan.
Aún así, queremos tener hijos.
Y los amamos desmedida e intensamente como esta 'buena madre', si es que existe”.
Qué bien nos hubiera venido esta caligrafía fundamental a aquellas que en algún momento hemos escrito sobre los tormentos que atenazan esto que se describe como la experiencia que te cambiará vida.
Cierto que la cambia, pero también que deseas recuperar a la mujer que fuiste, a no ser, como ya digo, que te asista una voluntad de renuncia a cualquier otra faceta que no sea la de ser madre.
Me pregunto cuántos lectores varones sentirán curiosidad por este libro testimonial que la poeta Adrienne Rich calificó de original e importante:
“No puedo imaginar que, al leerlo, una mujer no se conmueva o un hombre no se sienta deslumbrado”.
Sería un buen indicio que algunos hombres vieran en un libro sobre la maternidad algo más que un manual de obstetricia, psicología o una experiencia de interés exclusivamente femenino.
Hay madres que prolongarían para siempre ese tramo de la vida en el que el hijo depende por completo de su cuidado; hay otras que lo aman más cuanto más lo conocen y que celebran los signos progresivos de independencia del niño como una liberación mutua. Leo y pienso.
Leo y observo. A mi lado hay una joven con un bebé de días asistido por la abuela.
Es una recién nacida tan plácida que sospecho que no es la primera de esta madre.
De pronto, suena su móvil y contesta. Es la policía. Lo sé porque ella va repitiendo en voz alta lo que le están diciendo.
Le están diciendo que su niño está en estado crítico.
Las manos de la joven tiemblan y la niña casi se le escurre de los brazos. La abuela se hace cargo de la nieta.
Todas las que estamos allí las rodeamos.
Las peluqueras y yo, que soy la última clienta. Son cerca de las dos de la tarde.
Me viene la imagen de la noche anterior cuando me levanté asustada por el ruido del viento y me asomé a la calle. La madre grita, “pero esto no puede ser, esto es absurdo, pero ¿cómo que un árbol?”.
Se ha perdido la comunicación con la policía, pero una peluquera la recupera: la ambulancia del Samur y la policía pasarán por la puerta a recogerla.
Hay algo que todas sospechamos pero que nadie dice.
Hay ojos llorosos, incredulidad y esos temblores de frío que solo provoca la desgracia súbita.
La joven se desploma y cuando la sientan en una silla se pone rígida, los brazos abiertos, muy separados del tronco.
Habla para ella misma, habita ya en el universo de la desgracia.
La alegría de mi vida, dice con los ojos espantados, pero si es la alegría de mi vida.
Ya sabemos que el niño tiene o tenía cuatro años, que paseaba por el Retiro con su padre.
La pobre abuela abraza a su hija, trata de devolverla al mundo, de serenarla.
Un policía entra, toma con delicadeza a la bebé en sus brazos. Un psicólogo desciende de la ambulancia.
Los gritos de la madre paralizan la calle.
Nosotras, y ahora los vecinos, asistimos a la escena en silencio, como un cortejo fúnebre.
Paseo estos días bordeando el Retiro cerrado.
La visión del parque de la felicidad me devuelve cada día esta escena brutal. Pero no quiero evitarla. Es un acto de amor.
Ojalá, dice Lazarre, las madres aprendiéramos a amar a los niños de otras mujeres.
Pienso en el retraso que llevamos en España en cuanto al cuestionamiento del mito de la maternidad, que tan pernicioso ha sido para quien tiene un hijo por vez primera.
El nudo materno fue escrito en el 76 y en el 79 The New York Times ya lo reseñaba como un clásico.
Advertía el crítico de que la visión de la madre unas veces ideal otras castrante retratada desde la ficción o en ensayos psicológicos solía tratarse desde el punto de vista de los hijos.
Lazarre escribió la experiencia en primera persona: Jane, estudiante de antropología, hija de una cultivada familia judía de Nueva York, se une sentimentalmente a un hombre negro (la cuestión racial pesa en la narración), decide tener un niño y narra sus pensamientos obsesivos desde el momento en que lleva la orina en un bote de refrescos para el test hasta que el crío tiene dos años y ella comienza a sentirse liberada de ese lazo que inunda su cabeza de sentimientos contradictorios en los que confluyen la angustia paralizante y el amor incondicional de la mítica ”buena madre”, donde solo caben la generosidad y la dosis de masoquismo que el resto de las mujeres imperfectas no seríamos capaces de asumir.
“La mayoría de nosotras”, escribe Lazarre,
“no somos como ella. Por mucho que lo intentamos, cuando nos acosan las dudas mientras estamos a solas con nuestros hijos, nuestros auténticos yos vuelven una y otra vez, nos acechan.
Aún así, queremos tener hijos.
Y los amamos desmedida e intensamente como esta 'buena madre', si es que existe”.
Qué bien nos hubiera venido esta caligrafía fundamental a aquellas que en algún momento hemos escrito sobre los tormentos que atenazan esto que se describe como la experiencia que te cambiará vida.
Cierto que la cambia, pero también que deseas recuperar a la mujer que fuiste, a no ser, como ya digo, que te asista una voluntad de renuncia a cualquier otra faceta que no sea la de ser madre.
Me pregunto cuántos lectores varones sentirán curiosidad por este libro testimonial que la poeta Adrienne Rich calificó de original e importante:
“No puedo imaginar que, al leerlo, una mujer no se conmueva o un hombre no se sienta deslumbrado”.
Sería un buen indicio que algunos hombres vieran en un libro sobre la maternidad algo más que un manual de obstetricia, psicología o una experiencia de interés exclusivamente femenino.
Hay madres que prolongarían para siempre ese tramo de la vida en el que el hijo depende por completo de su cuidado; hay otras que lo aman más cuanto más lo conocen y que celebran los signos progresivos de independencia del niño como una liberación mutua. Leo y pienso.
Leo y observo. A mi lado hay una joven con un bebé de días asistido por la abuela.
Es una recién nacida tan plácida que sospecho que no es la primera de esta madre.
De pronto, suena su móvil y contesta. Es la policía. Lo sé porque ella va repitiendo en voz alta lo que le están diciendo.
Le están diciendo que su niño está en estado crítico.
Las manos de la joven tiemblan y la niña casi se le escurre de los brazos. La abuela se hace cargo de la nieta.
Todas las que estamos allí las rodeamos.
Las peluqueras y yo, que soy la última clienta. Son cerca de las dos de la tarde.
Me viene la imagen de la noche anterior cuando me levanté asustada por el ruido del viento y me asomé a la calle. La madre grita, “pero esto no puede ser, esto es absurdo, pero ¿cómo que un árbol?”.
Se ha perdido la comunicación con la policía, pero una peluquera la recupera: la ambulancia del Samur y la policía pasarán por la puerta a recogerla.
Hay algo que todas sospechamos pero que nadie dice.
Hay ojos llorosos, incredulidad y esos temblores de frío que solo provoca la desgracia súbita.
La joven se desploma y cuando la sientan en una silla se pone rígida, los brazos abiertos, muy separados del tronco.
Habla para ella misma, habita ya en el universo de la desgracia.
La alegría de mi vida, dice con los ojos espantados, pero si es la alegría de mi vida.
Ya sabemos que el niño tiene o tenía cuatro años, que paseaba por el Retiro con su padre.
La pobre abuela abraza a su hija, trata de devolverla al mundo, de serenarla.
Un policía entra, toma con delicadeza a la bebé en sus brazos. Un psicólogo desciende de la ambulancia.
Los gritos de la madre paralizan la calle.
Nosotras, y ahora los vecinos, asistimos a la escena en silencio, como un cortejo fúnebre.
Paseo estos días bordeando el Retiro cerrado.
La visión del parque de la felicidad me devuelve cada día esta escena brutal. Pero no quiero evitarla. Es un acto de amor.
Ojalá, dice Lazarre, las madres aprendiéramos a amar a los niños de otras mujeres.