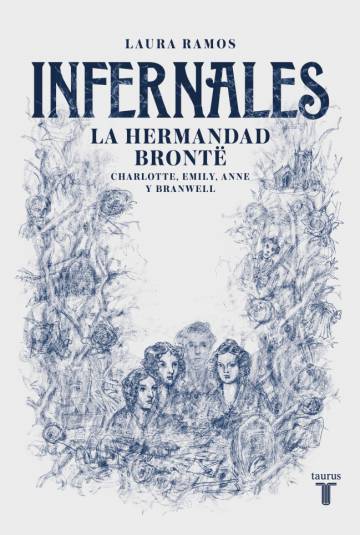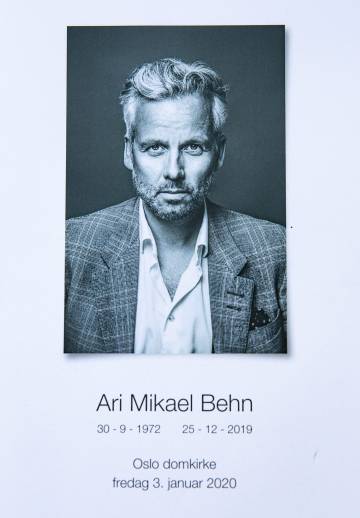En enero de 1920 se inició aquella fiesta de París con la muerte de Amedeo Modigliani.

El sentirse vivos ya era suficiente para crear una euforia colectiva. Sobre los escombros de Europa comenzó a sonar el swing que los jazzistas norteamericanos exportaron a París.
En una lucha paralela a la de las sufragistas, la costurera Coco Chanel liberó a la mujer de los corsés y dejó el talle por debajo de la cintura para que pudieran bailar el charlestón, pero a Joséphine Baker desnuda le bastaba con una faldilla de plátanos para erigirse en el símbolo de la libertad y el desenfreno de toda una época.
Los pantalones de pliegues color manteca y los jerséis blancos de pico de aquellos locos con sus viejos cacharros, el cine mudo, el teléfono, la radio, el aeroplano y el automóvil descapotable cuya velocidad aun permitía llevar canotier sin que se volara.
Charles Chaplin fuera de escena devoraba jovencitas en Hollywood.
Scott Fitzgerald y Zelda Sayre bebían sin parar en los sillones de mimbre de la Riviera y se sentían guapos y malditos al mirarse en el espejo del alcohol.
El mundo solo era la aceituna que flotaba en el cristal triangular del primer Martini.
Picasso pasaba por una etapa de burgués con traje cruzado y pajarita.
Silvia Beach inauguró su librería Shakespeare & Company en la rue de l’Odéon, 12 y hacia esa dirección iba James Joyce esnob y medio cegato con el manuscrito del Ulyses bajo el brazo.
En los años veinte, la escritora judía, millonaria y coleccionista Gertrude Stein dejó de adornarse con pintores para hacerlo ahora con escritores.
Silvia Beach comenzó a acarrearle a su estudio literatos norteamericanos, Ezra Pound, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, pero no al irlandés Joyce, al que la Stein odiaba porque le había arrebatado el cetro de novelista experimental.
A ella se atribuye el haber definido a aquella banda de escritores borrachos como la Generación Perdida, aunque fue una expresión con que el patrón de un taller reprendió al mecánico, recién llegado de la guerra, que no había sido diligente a la hora de arreglar una avería del Ford T de la escritora.
Antes de la Primera Guerra Mundial los pintores de vanguardia anidaron en el Bateau-Lavoir en Montmartre, donde Picasso hambriento encendía la chimenea con dibujos de la época azul y creaba el cubismo;
después de la Segunda Guerra Mundial los escritores se aposentaron en Saint-Germain-des-Prés y allí, entre Sartre y Albert Camus, se sortearon el existencialismo sobre la espalda de Juliette Gréco;
pero en los años veinte, en el periodo de entreguerras, la cultura más creativa ocupaba apenas tres manzanas de Montparnasse.
Allí el mundo de los sueños descubierto por Freud comenzó a producir estragos.
El surrealismo tocó ciertas vísceras secretas del subconsciente que no eran inocentes.
De ellas emanaron los sueños del comunismo y del fascismo que años después volverían a llenar Europa de escombros.
El hígado de Freud fue picoteado por Dalí, Buñuel y Aragón, mientras los cocheros en el pescante de los carruajes conducían a los señoritos a los cabarés, cuyos porteros entorchados eran mariscales rusos huidos de la revolución soviética.
En enero de 1920, hace ahora 100 años, se inició aquella fiesta de París con la muerte de Amedeo Modigliani.
Picasso, que no dejaba de envidiar el atractivo que el bello italiano tenía con las mujeres, decía que Modigliani siempre se las apañaba para coger las cogorzas más clamorosas en el cruce de Montparnasse con el bulevar de Raspail, entre La Coupole, La Rotonde y el Dôme para exhibir su desdicha ante el mundo.ç
En su estudio de la Rue la Grande-Chaumière, rodeado de botellas de vino vacías y de latas de sardinas, durante la agonía al pie de la cama su amante Jeanne, embarazada de nueve meses, le estaba pintando mientras él le decía: “Sígueme en la muerte y en el cielo seré tu modelo favorito”.
Lo llevaron al hospital donde murió a las 10.45 de la noche del 24 de enero de 1920.
Jeanne no besó el cadáver. Le miró largamente y retrocedió sin volverle la espalda.
El entierro de Modigliani fue un acontecimiento en Montparnasse y mientras el entierro más fascinante de aquel tiempo sucedía, Jeanne se tiró por la ventana de un quinto piso de sus padres a un patio llevando en el vientre un hijo de Modigliani.
En 1920 empezaba esta fiesta en Montparnasse con los artistas de vanguardia que sustituía a la que había descrito Marcel Proust, la de unos seres de la alta sociedad de París, vacíos, mediocres e inconsistentes que rodearon la vida del escritor, muerto en 1922. El mundo evanescente de Proust había acabado.
Aquellos personajes decadentes de la aristocracia con sus almas cenagosas, los jóvenes petulantes y las niñas doradas de En busca del tiempo perdido se habían esfumado.
Los pintores, músicos, poetas, actores, antiguas amantes que acompañaron a Modigliani al cementerio Père-Lachaise se apoderaron de la historia y son los que ahora, después de 100 años, recordamos.