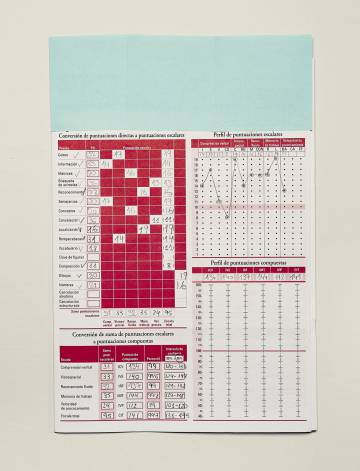Inferior a otros de su director, John Sturges, era una adaptación, trasladada a México, de Los siete samuráis de Kurosawa.
Entre los siete, capitaneados por Yul Brynner vestido de negro, estaban algunos actores principales o secundarios que después alcanzaron la fama: Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson y Robert Vaughn (éste sobre todo en la serie El agente de CIPOL), todos más bien blancos.
En 2016 se hizo un remake poco apetecible con Denzel Washington, pero una noche perezosa lo pillé en la tele y le eché un vistazo.
En seguida me desinteresó, porque los siete de ahora eran totalmente inverosímiles, como un viejo mural de la ONU representando a las razas del globo.
Aparte de Washington, negro, había un hispano o dos, un asiático, un indio o “nativo americano” y no recuerdo si alguien con turbante (puede que lo soñara luego).
Esto, de manera artificial y forzada, sucede cada vez más en el cine y en las series estadounidenses, y va ocurriendo en las británicas.
Si hay un equipo de policías, suelen componerlo un par de negros o negras (por lo general son los jefes), alguna asiática, un hawaiano, un inuit, varios hispanos.
Si la banda es de criminales, la diversidad racial se relaja: pueden ser todos blancos, y además fumadores, puesto que son “los malos”.
Desde la penosa ceremonia de los últimos Óscars hemos sabido a qué se debe esa convención cuasi obligada.
La sexista actriz Frances McDormand hizo ponerse en pie sólo a las mujeres nominadas (imagínense que un actor hubiera invitado a lo mismo sólo a sus colegas masculinos: se lo habría bombardeado por tierra, mar y aire), lanzó un discurso y concluyó reivindicando la “Inclusion Rider”.
Como nadie sabía qué era eso, se multiplicaron las consultas en Internet y a continuación ha habido un aluvión de elogios tanto a la sexista McDormand como a esa cláusula opresiva que los artistas con poder pueden imponer en sus contratos para dictarles a los creadores (guionistas, adaptadores, directores) lo que tienen que crear.
Porque esa cláusula exige que, tanto en el reparto como en el equipo de rodaje, haya al menos un 50% de mujeres, un 40% de diversidad étnica, un 20% de personas con discapacidad y un 5% de individuos LGTBI.
Con ello se quiere “comprometer” a la industria a que muestre en sus producciones “una representación real de la sociedad”, y a que éstas “reflejen el mundo en que vivimos”.
Uno se pregunta desde cuándo el arte está obligado a tal cosa.
La exigencia recuerda a la de los retrógrados que reprochaban a Picasso no plasmar la realidad “tal como era”.
O a los que criticaban a Tolkien por evadirse en ficciones fantásticas.
Huelga decir que, con esos porcentajes, nunca se podría haber filmado El Padrino ni La ventana indiscreta ni Ciudadano Kane ni casi nada.
La iniciativa de la efímeramente famosa “Inclusion Rider” al parecer se debe a Stacy Smith, profesora de una Universidad californiana, la cual se molestó en mirar con lupa, lápiz y papel novecientas películas estadounidenses de entre 2007 y 2016, y en indignarse al computar que el 70,8% de los personajes eran blancos, frente a un 13,6% de negros —que, dicho sea de paso, es justamente la proporción de la población de esta raza en su país— y un 3,1% de hispanos.
Más indignante aún: insuficientes personajes homosexuales y transgénero.
También comprobó con espanto que en los guiones hablaba una mujer por cada 2,3 varones parlanchines.
Y añadió furiosa: “Las películas no dan a todo el mundo la misma oportunidad de aparecer en ellas”.
Uno se pregunta por qué habrían de hacerlo.
El arte no es lo mismo que la vida real, en la que, en efecto, todos deberían tener la misma oportunidad de educarse, trabajar, ganar dinero y demás.
El arte depende de cada individuo.
Cada novelista o dramaturgo escribe sobre lo que lo inquieta o atrae o conoce, cada pintor pinta lo que le parece o le inspira; y, si bien el cine es una industria, su éxito depende en gran medida de los que inventan, y a éstos, desde la defunción de la Unión Soviética y otros sistemas totalitarios, se les ha garantizado plena libertad… hasta hoy.
“Exigimos más personajes femeninos”, se oye con frecuencia en la actualidad, “y además que sean fuertes, inteligentes, positivos y de lucimiento”. ¿Y por qué no los escriben ustedes a ver qué pasa —dan ganas de contestar—, en vez de forzar a otros a que creen historias ortopédicas y falsas, de mera propaganda, tan increíbles como las hagiografías que propiciaba el franquismo en nuestro país? Mutatis mutandis, es como si se pidieran más Fray Escobas y Molokais, sólo que los santos de hoy han variado.
Si en mis novelas se me impusieran semejantes porcentajes (dos de ellas cuentan con protagonista y narradora femenina, y en todas aparecen mujeres, pero no negros ni asiáticos ni personas transgénero, porque no están en mi mundo y sé poco de ellos), nunca habría escrito ninguna.
Si de lo que se trata es de eso, de que se acabe el arte libre y personal, no cabe duda de que cuantos aplauden a la sexista McDormand están en el buen camino para asesinarlo.