Su esposa durante 60 años y sus tres hijos nunca se separaron de su lado tras el infarto que en 2016 le apartó de todo.
Luis Eduardo Aute posa, en su faceta de pintor, en su estudio de Madrid en el año 2011. En vídeo, repaso a su carrera artística. GETTY IMAGES / VÍDEO: EPV
Jesús Ruiz Mantilla
Cuando el general Narváez, en su lecho de muerte, fue
conminado por el cura que le dio confesión a perdonar a sus
contrincantes, le respondió:
“Muero sin enemigos, padre, los he fusilado
a todos...”. Como contrapunto, Luis Eduardo Aute también podría
presumir de haber dejado este mundo sin ellos.
Pero en su caso porque
cuidó esmeradamente a quienes le rodearon y fue querido y respetado por
todos.
Nadie
habló nunca mal de Aute.
Tampoco se recuerdan ataques furibundos contra
él en vida, ni batallas enconadas, pese a que mantuviera a lo largo de
toda su vida una exigencia ética y estética de altura.
Allá donde fue
sembró generosidad, cercanía y cariño sin esperar nada a cambio.
Por el
mero y grandioso placer de entregarse.
Entre sus rarezas queda la de ser
esencial y orgánicamente bueno.
Caminaba por la vida con una mezcla de asombro y elegancia.
Atado a un cigarro, predispuesto a compartir una copa de vino, un buen
guiso y varias canciones, un puñado de poemas y, si se daba, una
despedida con dibujo.
Mucho tuvieron que ver sus padres en ello.
Cuando
nació en Manila en 1943 pasó allí una infancia feliz en la que no
faltaron alicientes artísticos para conformar una sensibilidad
exquisita.
Apenas recordaba el eco de las bombas –pero sí el olor del
fuego-que dos años después destrozaron una ciudad en manos de los
japoneses para caer del lado del general MacArthur.
Su padre, don
Gumersindo, catalán de ascendencia andaluza, trabajó en la Compañía de
Tabacos de Filipinas, aquella que pertenecía a la familia del poeta Jaime Gil de Biedma
y donde este trabajó como abogado y administrador.
Fue una gran
influencia en los gustos de Aute, lo mismo que toda la generación del
50, especialmente José Manuel Caballero Bonald o Ángel González.
El ambiente tranquilo, expansivo y de amistad que mamó de niño lo
trasladó después con él al Madrid sombrío y cerrado del franquismo.
Allí, un niño ya políglota –hablaba español, catalán, inglés y tagalo–
tendría difícil adaptarse a su extraño provincianismo capitalino.
Pero se las arregló para no perder su espíritu cosmopolita acrecentado
más tarde durante una temporada en París y con el tiempo se lo inculcó a
sus tres hijos: Pablo, Laura y Miguel.
Los dos últimos fueron
asistentes, colaboradores y lugartenientes de su padre en sus
iniciativas y empresas artísticas.
Los tuvo con Maritchu Rosado, la
mujer que le acompañó durante casi 60 años, desde que se conocieron en
1962 hasta la muerte del artista este pasado sábado.
Ninguno de ellos se separó de él desde que en 2016 sufriera un infarto
que lo apartó de golpe de todo.
Pero como quien siembra, recoge, algún alivio compartieron con los dos multitudinarios homenajes
que diferentes artistas le hicieron en Madrid y Barcelona para aliviar
la carga económica de una casa que dependía casi por entero de su
actividad.
En ellos se implicaron el escritor Natalio Grueso y Palmira
Márquez y Miguel Munárriz, sus amigos y agentes, muy cercanos a él en la
última década.
No acudió, pero supo y fue consciente de la que le
liaron compañeros de generación y herederos de todos los palos, desde el
rock, el pop o la canción de autor a la copla y el flamenco.
El
homenaje musical está hecho.
Quedaría también el que le debe el mundo
del arte, la poesía o el cine.
En las tres disciplinas, Aute destacó
precisamente por no abanderar modas ni corrientes.

Apenas nada más que su propia singularidad y sus obsesiones: el
amor como aleación que difiere muchas veces y otras tantas conjuga con
el sexo.
La mística, la política, Goya y Buñuel, los tambores de Calanda
en copula con Lennon y McCartney, Hollywood con los hijos europeos de hermanos Lumiere,
la utopía y el equivalente desengaño equilibrado en la defensa de
valores...
Temas graves a los que siempre sabía aplicar también un hondo
sentido del humor.
Tuvo su racha de multitudes en los ochenta.
Tocó en
estadios atiborrados y en Las Ventas donde tantas veces se había sentado
con almohadilla a seguir los pasos de otro de sus ídolos: Antoñete.
Conservaba
en su casa un capote del maestro desplegado en la pared del salón, como
quien comparte un triunfo de bagaje y filosofía de vivir.
Entre sus
rarezas mantuvo esa atracción fatal que han sostenido durante siglos la
vanguardia y la tauromaquia: el camino de lo ignoto, la búsqueda de lo
inexplicable.
Tendió uno de los grandes puentes de la canción de autor
con América.


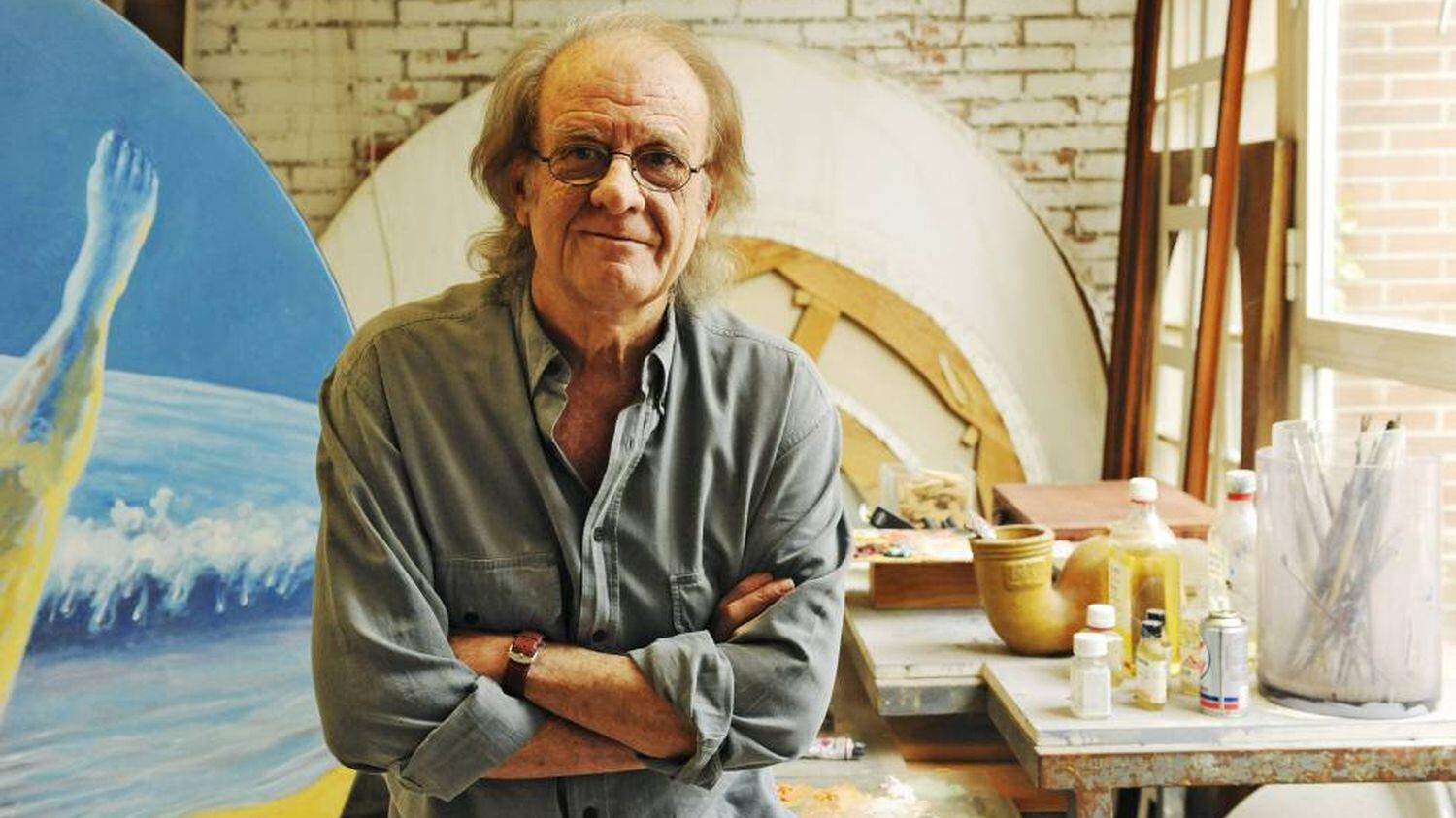
No hay comentarios:
Publicar un comentario