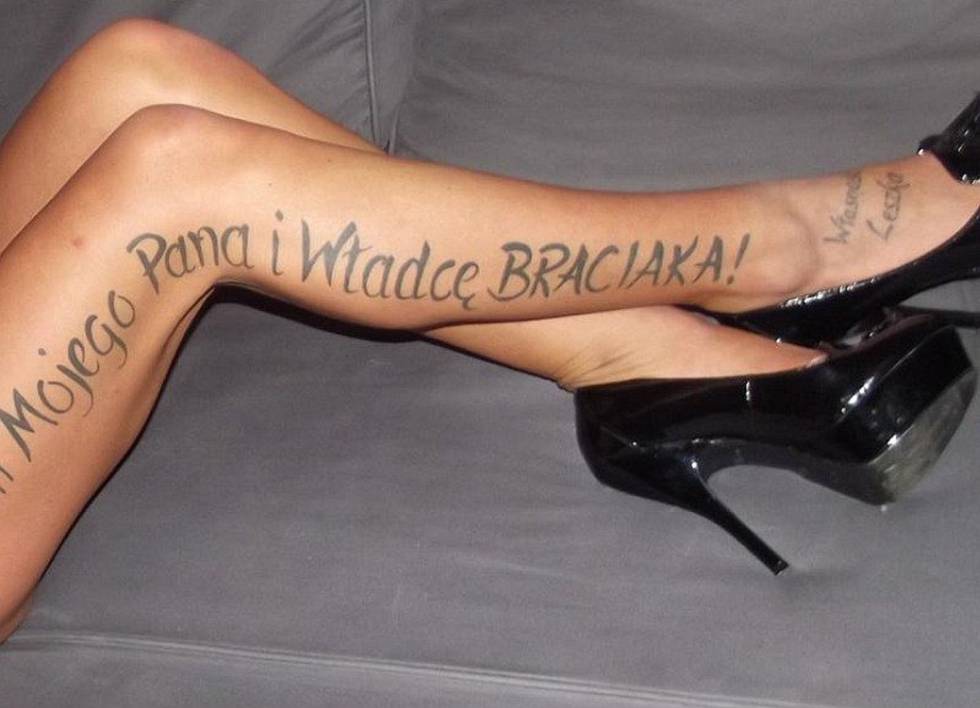Al entonces ex alcalde de Barcelona le recuerdan en Roma en 1997 curioso y dulce, pero capaz de bajar de un taxi para ordenar el tráfico.

Los caprichos arqueológicos del mercado inmobiliario romano -cada
periodo tiene los suyos desde hace más de 2.700 años, no crean-
quisieron que un enamorado del Mediterráneo como Pasqual Maragall
acabase viviendo donde comenzaba la Via Aurelia.
Justo ahí, en la via Titta Scarpa número 2, junto a la isla que forma el Tíber a la altura del Trastevere, pasó un año de su vida con su esposa Diana y su hijo Guim.
Su rastro, los recuerdos del periodo que cimentó su salto hacia la Generalitat, permanecen entre las callejuelas del centro, en el papel amarillo manchado de aceite de las frituras de sesos y alcachofas de la hostaria Dar Buttero.
También en las lecturas de aquellos días, desde Semprún a Thomas Mann pasando por Edgar Morin, y en el dietario que publicó en La Vanguardia anticipando ideas que vendrían.
Pero, sobre todo, es fácil reavivar su recuerdo en la admiración que despertaba en la socialdemocracia italiana, fascinada entonces con su obra en Barcelona y puesta en pie a su llegada.
Maragall aterrizó en Roma en septiembre de 1997, poco después de la Diada de aquel año.
Pasó también un breve tiempo en un hotel en el Aventino, justo donde la Via Marmorata abre las puertas del Testaccio.
Luego vivió un tiempo en un ático prestado en la Villa Borghese, un espectáculo con vistas a los jardines del Príncipe por encima de las posibilidades estéticas de casi cualquiera.
Él había llegado con un Ford Escort familiar plateado que conservó años después –“el romano” lo llamaba- y con el que recorrió todo el Lazio con su familia.
En aquellos días explotaba el furor los telefonini en la calle -ningún país se dio un golpe en la cabeza tan fuerte con el asunto- y el Inter de Milán acababa de birlarle a Ronaldo al Barça.
Sucedió cuando las gradas del calcio todavía hacían más ruido que las de la política en Italia, donde un discreto Romano Prodi inhalaba los últimos vapores de finezza que quedaban en el Palazzo Chigi.
Roma, en pleno prejubileo, soñaba todavía con ser una estrella en una moderna constelación europea desde que había ayudado a fundar.
Francesco Rutelli, valor en alza de la socialdemocracia, la dirigía desde lo alto del Campidoglio, justo donde se había firmado el Tratado 40 años atrás.
Una ciudad entonces en plena efervescencia cultural y urbana, convertida en una pesadilla ingobernable años más tarde (aunque los atascos fueran los mismos, como el propio Maragall sufrió e intentó poner orden él mismo bajándose de un taxi camino a Fimuicino).
Pero el coche obliga en Roma.
Y los miércoles conducía pacientemente también a través de la Via Ostiense para llegar a sus clases en la Universidad Roma-Tre: un curso creado especialmente para Maragall que llamaron Europa Prossima.
El 10 de diciembre, el día que se estrenó como professore, le escuchaban en la primera fila las principales ramas de L’Ulivo, el artefacto electoral que había echado a rodar año antes.
No se lo perdieron el filósofo y entonces alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, o el propio Prodi, que según contaba en la crónica de aquel día Enric González, tuvo que hacer equilibrismos vaticanos para ensalzar al mismo tiempo a su amigo Jordi Pujol y al propio Maragall.
También estuvo, por supuesto, Rutelli, tan incapaz entonces como hoy de ocultar su admiración por “Pasqual”. “Es el alcalde contemporáneo más grande de Europa.
Así le presenté una vez en un mitin y se quedó de piedra.
Era una mezcla entre intelectual y administrador, algo rarísimo en la política.
En Barcelona fue capaz de implicar la energía de la liberación del franquismo en un proyecto colectivo.
No era un líder arrogante, era el jefe de un equipo”, señala Rutelli al teléfono.
Diez años después, recibió la llamada de su amigo hablándole de Eisenhower, esa manera que tenía Maragall de ironizar con su enfermedad, y sobre cómo pensaba combatirla.
Jordi Pujol había ya consumido la mitad de su penúltima legislatura y Maragall, que ese año le mandó una felicitación navideña desde la sede de la Prensa Extranjera con un grupo periodistas gamberros y el propio Romano Prodi, repetía a todo el mundo que no tenía intención de probar suerte al otro lado de la Plaza de Sant Jaume. Roma era solo un balón de oxígeno, una cámara hiperbárica tras 15 años al frente de la alcaldía de Barcelona.
Hasta que le visitó Felipe González para convencerle de lo contrario, según él mismo explicó en un mitin en L’Hospitalet en 2006 junto al expresidente del Gobierno.
Enric Juliana, entonces corresponsal en Roma de La Vanguardia, comió y charló algunas veces con él durante aquel curso. “Es difícil saber qué pensaba.
Pero buscaba verificar realmente si quería dar el paso.
Y aquello pasaba por ver si se lo pedían y con qué argumentos. Comprobar si se creaba un cierto deseo de que fuera candidato. Entendió que la mejor manera era desaparecer un tiempo”.
El camino, al fin y al cabo, parecía lógico.
Sus amigos en los ayuntamientos de Italia también habían dado pasos.
Las ciudades eran entonces el mejor esquema para regenerar la política nacional, justo lo que intenta hoy de nuevo tímidamente Italia. Walter Veltroni, que sucedería tres años después a Rutelli, se convertiría en secretario general del nuevo artefacto socialdemócrata en el país una década después.
“Nos vimos muchas veces, en Roma y en España.
Siempre me han impresionado dos cosas que no son frecuentes en nosotros: la curiosidad y la dulzura.
Siempre me pareció que tenía esa doble característica que, en el fondo, es hija de la misma mirada hacia la vida.
Él era curioso por todo lo nuevo: cultural, social, político.
Per también muy acogedor, sin esa violencia de las certezas que lamentablemente nos asfixian hoy.
Era un hombre más atravesado por las dudas que por las certidumbres”.
Una manera proyectar el mundo en las antípodas de la que recorre Europa, como recuerda su amigo Cacciari con cierta amargura. “Demostró unas ideas muy claras sobre la exigencia de un verdadero federalismo, especialmente a nivel europeo.
Un pensamiento que compartíamos los alcaldes de los años 90 que ha sido traicionado en todas partes.
Fuimos machacados por las pulsiones secesionistas y los centralismos burocráticos a la madrileña y a la romana.
La última vez que le vi, hace unos diez años estaba completamente desconsolado por el naufragio de nuestras ideas, que ha traído el desastre a nuestros países, también en la Unión Europea.
Fueron derrotadas y se impuso lo que vemos hoy, empezando en Roma”.
Una anécdota, y eso aquí siempre consuela, si uno piensa que tras 28 siglos esta ciudad todavía funciona.
Justo ahí, en la via Titta Scarpa número 2, junto a la isla que forma el Tíber a la altura del Trastevere, pasó un año de su vida con su esposa Diana y su hijo Guim.
Su rastro, los recuerdos del periodo que cimentó su salto hacia la Generalitat, permanecen entre las callejuelas del centro, en el papel amarillo manchado de aceite de las frituras de sesos y alcachofas de la hostaria Dar Buttero.
También en las lecturas de aquellos días, desde Semprún a Thomas Mann pasando por Edgar Morin, y en el dietario que publicó en La Vanguardia anticipando ideas que vendrían.
Pero, sobre todo, es fácil reavivar su recuerdo en la admiración que despertaba en la socialdemocracia italiana, fascinada entonces con su obra en Barcelona y puesta en pie a su llegada.
Maragall aterrizó en Roma en septiembre de 1997, poco después de la Diada de aquel año.
Pasó también un breve tiempo en un hotel en el Aventino, justo donde la Via Marmorata abre las puertas del Testaccio.
Luego vivió un tiempo en un ático prestado en la Villa Borghese, un espectáculo con vistas a los jardines del Príncipe por encima de las posibilidades estéticas de casi cualquiera.
Él había llegado con un Ford Escort familiar plateado que conservó años después –“el romano” lo llamaba- y con el que recorrió todo el Lazio con su familia.
En aquellos días explotaba el furor los telefonini en la calle -ningún país se dio un golpe en la cabeza tan fuerte con el asunto- y el Inter de Milán acababa de birlarle a Ronaldo al Barça.
Sucedió cuando las gradas del calcio todavía hacían más ruido que las de la política en Italia, donde un discreto Romano Prodi inhalaba los últimos vapores de finezza que quedaban en el Palazzo Chigi.
Roma, en pleno prejubileo, soñaba todavía con ser una estrella en una moderna constelación europea desde que había ayudado a fundar.
Francesco Rutelli, valor en alza de la socialdemocracia, la dirigía desde lo alto del Campidoglio, justo donde se había firmado el Tratado 40 años atrás.
Una ciudad entonces en plena efervescencia cultural y urbana, convertida en una pesadilla ingobernable años más tarde (aunque los atascos fueran los mismos, como el propio Maragall sufrió e intentó poner orden él mismo bajándose de un taxi camino a Fimuicino).
Pero el coche obliga en Roma.
Y los miércoles conducía pacientemente también a través de la Via Ostiense para llegar a sus clases en la Universidad Roma-Tre: un curso creado especialmente para Maragall que llamaron Europa Prossima.
El 10 de diciembre, el día que se estrenó como professore, le escuchaban en la primera fila las principales ramas de L’Ulivo, el artefacto electoral que había echado a rodar año antes.
No se lo perdieron el filósofo y entonces alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, o el propio Prodi, que según contaba en la crónica de aquel día Enric González, tuvo que hacer equilibrismos vaticanos para ensalzar al mismo tiempo a su amigo Jordi Pujol y al propio Maragall.
También estuvo, por supuesto, Rutelli, tan incapaz entonces como hoy de ocultar su admiración por “Pasqual”. “Es el alcalde contemporáneo más grande de Europa.
Así le presenté una vez en un mitin y se quedó de piedra.
Era una mezcla entre intelectual y administrador, algo rarísimo en la política.
En Barcelona fue capaz de implicar la energía de la liberación del franquismo en un proyecto colectivo.
No era un líder arrogante, era el jefe de un equipo”, señala Rutelli al teléfono.
Diez años después, recibió la llamada de su amigo hablándole de Eisenhower, esa manera que tenía Maragall de ironizar con su enfermedad, y sobre cómo pensaba combatirla.
Jordi Pujol había ya consumido la mitad de su penúltima legislatura y Maragall, que ese año le mandó una felicitación navideña desde la sede de la Prensa Extranjera con un grupo periodistas gamberros y el propio Romano Prodi, repetía a todo el mundo que no tenía intención de probar suerte al otro lado de la Plaza de Sant Jaume. Roma era solo un balón de oxígeno, una cámara hiperbárica tras 15 años al frente de la alcaldía de Barcelona.
Hasta que le visitó Felipe González para convencerle de lo contrario, según él mismo explicó en un mitin en L’Hospitalet en 2006 junto al expresidente del Gobierno.
Enric Juliana, entonces corresponsal en Roma de La Vanguardia, comió y charló algunas veces con él durante aquel curso. “Es difícil saber qué pensaba.
Pero buscaba verificar realmente si quería dar el paso.
Y aquello pasaba por ver si se lo pedían y con qué argumentos. Comprobar si se creaba un cierto deseo de que fuera candidato. Entendió que la mejor manera era desaparecer un tiempo”.
El camino, al fin y al cabo, parecía lógico.
Sus amigos en los ayuntamientos de Italia también habían dado pasos.
Las ciudades eran entonces el mejor esquema para regenerar la política nacional, justo lo que intenta hoy de nuevo tímidamente Italia. Walter Veltroni, que sucedería tres años después a Rutelli, se convertiría en secretario general del nuevo artefacto socialdemócrata en el país una década después.
“Nos vimos muchas veces, en Roma y en España.
Siempre me han impresionado dos cosas que no son frecuentes en nosotros: la curiosidad y la dulzura.
Siempre me pareció que tenía esa doble característica que, en el fondo, es hija de la misma mirada hacia la vida.
Él era curioso por todo lo nuevo: cultural, social, político.
Per también muy acogedor, sin esa violencia de las certezas que lamentablemente nos asfixian hoy.
Era un hombre más atravesado por las dudas que por las certidumbres”.
Una manera proyectar el mundo en las antípodas de la que recorre Europa, como recuerda su amigo Cacciari con cierta amargura. “Demostró unas ideas muy claras sobre la exigencia de un verdadero federalismo, especialmente a nivel europeo.
Un pensamiento que compartíamos los alcaldes de los años 90 que ha sido traicionado en todas partes.
Fuimos machacados por las pulsiones secesionistas y los centralismos burocráticos a la madrileña y a la romana.
La última vez que le vi, hace unos diez años estaba completamente desconsolado por el naufragio de nuestras ideas, que ha traído el desastre a nuestros países, también en la Unión Europea.
Fueron derrotadas y se impuso lo que vemos hoy, empezando en Roma”.
Una anécdota, y eso aquí siempre consuela, si uno piensa que tras 28 siglos esta ciudad todavía funciona.