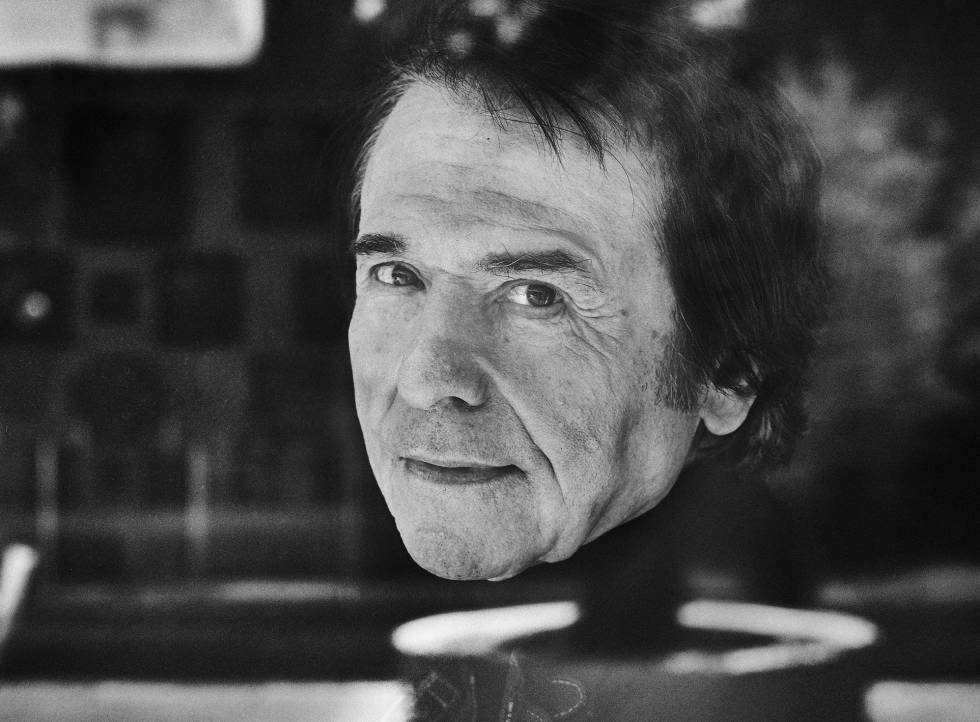Érase tres hermanas, Jenny, Laura y Eleanor.
La primera murió de cáncer a los 38 años, las otras dos se suicidaron; Laura junto con su marido, Paul Lafargue, uno de los introductores del marxismo en España y autor del famoso El derecho a la pereza.
La pareja había llegado a la conclusión de que la vida no merecía la pena a partir de esa edad en la que no puedes disfrutar de los placeres de la existencia y te conviertes en una carga para los demás.
La más joven, Eleanor, se envenenó a los 43 quizá asqueada y descorazonada por los engaños de su compañero, el socialista Edward Aveling, a quien había cuidado durante una larga enfermedad, aunque sabía de sus infidelidades.
Al parecer no pudo soportar el descubrimiento de que Aveling se había casado en secreto con una amante.
Ay!!!! Los Hombres Marxistas anarquistas son ignorantes sobre las mujeres.....y así ellas se quitan de enmedio....¿Qué les transmitiria tener como padre a Marx? viendo la revolución mundial rebatiendo a los burguese no supo darles el lugar a sus propias hijas ni a las mujeres...claro..Engels como sombra de Marx terminó el Manifiesto Comunista y aportaba a la economía de Carlos Marx....no pensaban en que las mujeres fueramos revolucionarias y cuando eso te hacía estar mal te suicidabas.....vaya lecturas sacamos todas las que luego estaríamos en la lucha final como parias de la tierra.